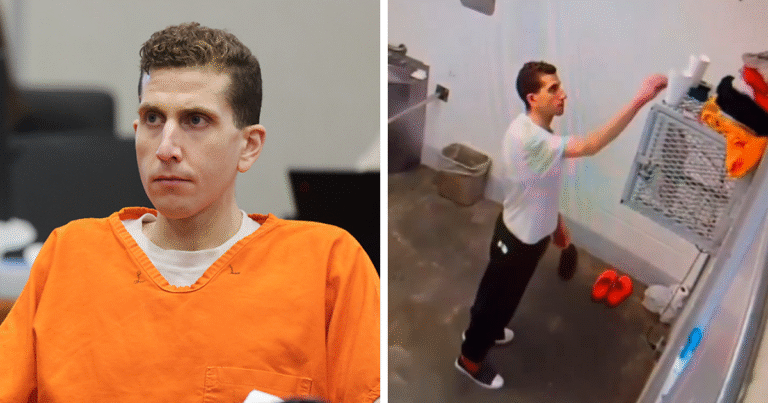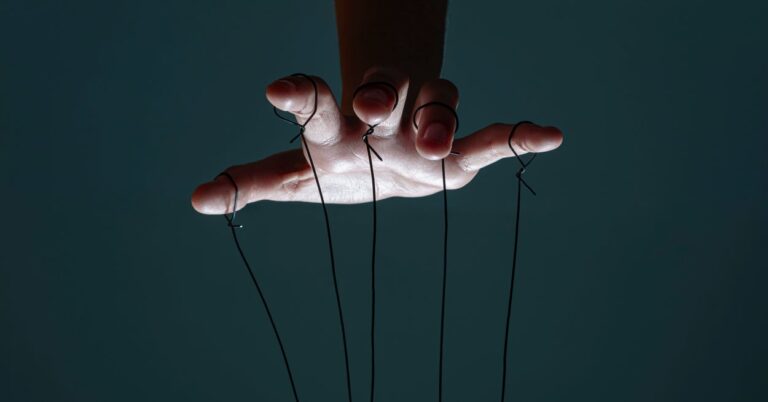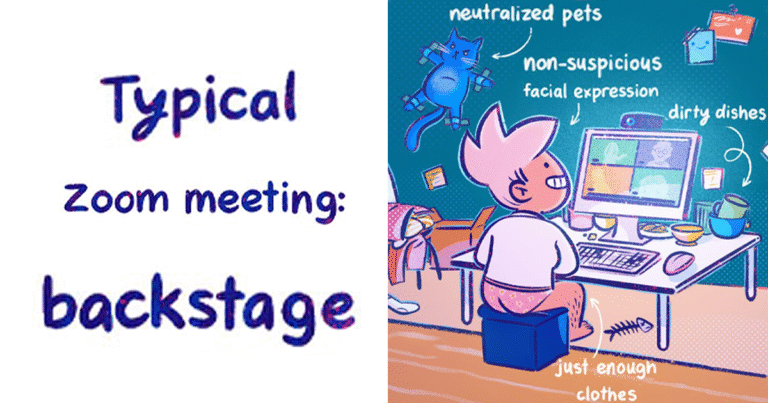Algunos todavía siguen vendiendo (y otros creyendo) que en Flandes hubo un movimiento de liberación frente a la opresión española – Historias de la Historia
En tiempos de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico los condados, señoríos y ducados que conformaban los Países Bajos no constituían una realidad unitaria, no lo eran culturalmente y, sobre todo, no lo eran política e institucionalmente. Y a pesar de los esfuerzos del Emperador, la realidad es que cada territorio mantuvo sus singularidades. Los Países Bajos se configuraron como un dominio imperial que disponía de su propia asamblea representativa, los Estados Generales, y de un Gobernador general nombrado por el soberano. Bajo su autoridad, y el que cortaba el bacalao, el noble de turno que ostenta el título nobiliario de cada uno de los territorios en los que se mantiene la lengua, la cultura, las instituciones y los sistemas jurídicos propios. Una especie de República federal con carácter oligárquico. El funcionamiento del sistema obedece a un pacto político entre las partes revalidado en cada sucesión a través del correspondiente juramento al duque de Borgoña correspondiente y por el ejercicio cotidiano del gobierno. Si el rey le hubiese hecho caso a las recomendaciones de algunos allegados que le decían “quítate ese marrón de encima, ya”… otro gallo cantaría.
En 1555, cansado de guerras, Carlos I decide tirar la toalla. Abdica en favor de su hijo Felipe II, en lo que respecta a los territorios de corona española, y de su hermano Fernando I, los correspondientes al Sacro Imperio, y se retira a lamerse las heridas al monasterio de Yuste. Apenas unos meses antes, el Emperador había nombrando comandante de caballería a un joven de 22 años, llamado para más señas Guillermo, el Príncipe de Orange, uno de los territorios más ricos y poderosos, no solo de los Países Bajos sino de toda Europa. Aunque educado en el luteranismo, el apego a los Habsburgo o las posibilidades de proyección llevaron a Guillermo a convertirse al catolicismo. De hecho, cuando en 1559 Felipe II abandona Flandes y regresa a España, dejando como gobernadora a Margarita de Parma, hija de Carlos I y también neerlandesa de nacimiento, Guillermo era uno de sus asesores. Y si en cuestiones de fe se podría decir que fue realmente práctico (recordemos que será el adalid de los calvinistas en los Países Bajos, él que tenía de religioso lo que yo de melenudo), no lo fue menos en cuestiones de amor. Tras la muerte de su primera esposa (¿por amor?), le sucedieron tres matrimonios de conveniencia, con Ana de Sajonia, según la crónicas de la época difícil de mirar pero única heredera del rico ducado de Sajonia; con Carlota de Borbón, abadesa de Nuestra Señora de Jouarre (Francia), que colgó los hábitos tras las matanza de hugonotes en Francia y abrazó el protestantismo (y al bueno de Guillermo) y, por último, con Luisa de Coligny, hija del líder de los hugonotes franceses. Normal que le llamasen “el Taciturno”, porque antes de hacer o decir algo tenía que pararse un momento y reflexionar qué religión profesaba y con quién estaba casado. Y este orden, más o menos establecido, saltó por los aires en la década de los sesenta.
Que si los impuestos, que si la Inquisición está pasándose con los calvinistas, que si la nueva reestructuración de los obispados no nos gusta, que si has desplazado el ejército a tierras francesas sin autorización de los Estados Generales… todo eran protestas. Y realmente todo tenía un porqué: la pérdida de poder de los nobles. Por tanto, eran protestas articuladas por la oligarquía y sus propios intereses y no por los de sus súbditos que, de hecho, hasta la fecha no habían dicho ni esta boca es mía -como dice Goffrey Parker en España y la rebelión de Flandes “los particularismos eran más poderosos que el patriotismo”-. Estamos ante un conflicto político que enfrenta a las élites. El tema fiscal dolía porque era un dinero que iba a las arcas de la corona sin pasar por la caja de los nobles; la reestructuración de los obispados mermaba el poder local establecido; la inquina hacia la Inquisición, más allá de la propia de los perseguidos por herejes, se personalizó en la figura del cardenal Granvela porque había adelantado por la derecha y sin intermitentes al propio Guillermo entre los asesores de la gobernadora Margarita de Parma; y el tema de la protesta por trasladar el ejército contra los hugonotes franceses era una jugada estratégica que daría sus frutos en breve. A pesar de que se seguían respetando las singularidades de cada territorio, nada parecía funcionar ya. Aun así, todo estaba cogido con alfileres por parte de los neerlandeses, por lo que decidieron buscar otro frente para implicar al pueblo y hacer causa común con él. Y no tardaron mucho en encontrarlo, solo tuvieron que mirar hacia el Este, donde, años atrás, los príncipes alemanes habían conseguido debilitar al Emperador con una guerra de religiones. Dicho y hecho. Abrazamos la causa calvinista y abanderamos la lucha del pueblo neerlandés frente al opresor (ya sabéis lo fácil que es ponerse al lado de los pueblos oprimidos por los imperios y cargar las tintas contra éstos). La realidad es que, a pesar de los intentos de los pastores calvinistas holandeses y sus partidarios de crear un estado calvinista de línea dura, el calvinismo de los Países Bajos era más retórica que realidad, más una mitología política conveniente que una base espiritual profundamente arraigada. De hecho, el 90% de los holandeses era católico, pero si a ese 10% lo soliviantas y le das apoyo comienza una ola de disturbios y la quema de imágenes religiosas. Lógicamente, si te enfrentas al vicario de Dios y su lugarteniente en la tierra (véase el rey de España) tienes el apoyo de los protestantes alemanes y los hugonotes franceses. Y, por supuesto, el de Inglaterra, por temas políticos y religiosos. La pérfida Albión no se iba a quedar fuera de una fiesta en la que se conspirase contra España.
Así que, ya tenemos montado un conflicto político, vestido de cuestión religiosa y vendido como movimiento de liberación del pueblo neerlandés frente a la opresión imperialista española. ¡Toma ya!
Felipe II, viendo la que se le venía encima y dispuesto a ceder en lo que creía que podía, retiró al cardenal y a su hermanastra de Flandes, los dos personajes que, aparentemente, acaparaban las protestas. En 1567 el rey nombró nuevo gobernador a Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba, y envió a los Tercios para acabar con las revueltas y con la llamada Furia iconoclasta (ataques y destrucción de imágenes religiosas) emprendida por los calvinistas, y, de esta forma, poder centrarse en otros dos frentes “religiosos” que tenía abiertos: los otomanos haciendo de las suyas en el Mediterráneo y las guerras de religión en Francia. El problema es que el Gran Duque, experto militar de la vieja guardia, no tenía mucha mano izquierda y no solo no consiguió extinguir el incendio, sino que, con sus métodos nada diplomáticos, le echó más leña. De hecho, por aquellos lares las madres cantaban a los niños la nana “Duérmete niño, duérmete ya, que viene el Duque y te comerá”. Los ánimos se caldearon (y mucho) y, además, llenó de argumentos a los calvinistas más radicales frente a corrientes más moderadas. Aun reconociendo que los métodos de Álvarez de Toledo fueron contraproducentes, que lo fueron, la realidad es que no desayunaba niños hechos a la parrilla vuelta y vuelta, cual cochinillos, ni gustaba de cenar fetos al baño maría regados con líquido amniótico. Es curioso que, cuanto más nos alejamos en el tiempo, todos los documentos o libros que hablan de esta época van aumentando el número de muertos y los desmanes de los españoles por aquellas tierras se vuelven más cruentas. Por cierto, sobre las “masivas violaciones” que sufrieron las neerlandesas, está científicamente comprobado que no han dejado una firma genética «española» rastreable en el genoma autóctono de los Países Bajos. Y no lo digo yo, lo dice un informe de 2018 elaborado por investigadores de la Universidad de Lovaina (Bélgica) tras un estudio genético entre la población de las ciudades que sufrieron “la furia española”. También cabría señalar, y no es un tema baladí, que igual es un error achacar todas estas “atrocidades” a los españoles, porque, como bien apunta William S. Maltby en La Leyenda Negra en Inglaterra, de los más de 54.000 soldados que conformaban el ejército realista del duque de Alba, los españoles no llegaban ni a los 10.000, siendo la inmensa mayoría (unos 30.000) naturales de los Países Bajos, y el resto italianos. Y no solo soldados, entre los oficiales al mando de las tropas felipistas también había muchos holandeses. En este mismo sentido, María Elvira Roca Barea nos aporta datos del ejército de Alejandro Farnesio: de un total de 60.000 hombres, había algo más de 6.000 españoles, unos 5.000 italianos y casi 48.000 neerlandeses. Y frente a ellos, un ejército rebelde compuesto mayoritariamente por mercenarios franceses y alemanes. Diría yo, sin ser un experto en matemáticas, que había muchos más autóctonos de los Países Bajos en las tropas realistas que en las rebeldes.
Dos hechos concretos (o uno con dos protagonistas) van a prender la mecha y unir a los nobles neerlandeses y a sus súbditos: la ejecución del conde de Egmont (compañero de armas del duque de Alba en la batalla de San Quintín y amigo personal) y del conde de Horn -dos de los tres nobles que encabezaron las protestas- y la imposición de nuevos impuestos para mantener a los Tercios traslados a Flandes. Con único gallo en el gallinero, Guillermo de Orange pasó a convertirse en el líder que iba a abanderar la lucha por la libertad política y religiosa contra el Demonio del Mediodía (Felipe II). La respuesta de Guillermo fue levantar un ejército de protestantes alemanes y marchar contra los Tercios, con la esperanza de que el resto de nobles y el pueblo se uniesen a él. Ni lo uno, ni lo otro. Son derrotados y Guillermo tiene que huir a Francia, donde los hugonotes le dan refugio. Estamos en 1568, fecha que la historiografía señala como el comienzo de la Guerra de los 80 años.
Fue un conflicto bélico político y religioso intermitente durante 80 años en los que las 17 provincias se fraccionaron, cual guerra civil entre hermanos, en el que tomaron parte el resto de confesiones protestantes europeas (calvinistas, luteranos, hugonotes y anglicanos), directamente la monarquía inglesa y parte de la nobleza francesa, y en el que la maltrecha economía española fue determinante. Como es lógico entender, el tema económico es primordial en cualquier guerra y a España le ocurrió como al galgo que muchas liebres levanta, que ninguna alcanza. Durante el reinado de Felipe II, además del tema de Flandes, recordemos que tuvo que hacer frente a la rebelión de los moriscos de las Alpujarras en en 1568; en 1571 encabezó la Liga Santa, que junto a los Estados Pontificios, la República de Venecia y la de Génova, la Orden de Malta y el Ducado de Saboya, derrotaron a los turcos en la batalla de Lepanto; desde 1585 hasta 1604 la guerra contra la Inglaterra de Isabel I; la implicación en las guerras religiosas en Francia durante buena parte la segunda mitad del siglo XVI y, a todo esto, hay que sumar mantener un Imperio en el que, tras la coronación como rey de Portugal en 1581, no se ponía el Sol. Además del coste económico de mantener tantos ejércitos operativos al mismo tiempo, el conflicto de Flandes tenía un gasto extra: la imposibilidad de hacer llegar las tropas vía marítima hasta los Países Bajos. El poderío de los Mendigos del Mar (corsarios calvinistas pagados por el de Orange y disfrazados de flota holandesa), el control rebelde de varios puertos del mar del Norte y la omnipresente Inglaterra, obligaba a que las tropas tuviesen que viajar en barco hasta las posesiones españolas del norte de la Península itálica y, siguiendo el llamado Camino Español (un corredor militar terrestre desde Milán a Bruselas), hasta Flandes.
España mi natura,
Italia mi ventura,
¡Flandes mi sepultura!
Así rezaba la coplilla de los Tercios, una de las mejores fuerzas de combate a pie de toda la historia, que fue el principal baluarte de la Casa de Austria en tierras italianas, francesas, alemanas, neerlandesas y las costas del Mediterráneo. Tras los primeros enfrentamientos directos, en los que Fadrique, el hijo del duque de Alba al frente de los Tercios, consiguió derrotar a los orangistas, cambió el panorama militar planteado en Flandes. Sin apenas batallas navales, puntuales enfrentamientos de la caballería y, con el paso del tiempo, menos enfrentamientos a campo abierto, el conflicto se alargó y se necesitó de más y más hombres. Como acertadamente apunta Geoffrey Parker en El ejército de Flandes y el Camino Español…
La guerra de los Ochenta Años fue ante todo un duelo de infantería. Los soldados de a pie de ambos bandos tenían que sitiar ciudades enemigas y defender puntos fuertes de su respectiva zona. Ciudades, poblaciones rurales, pueblos y pequeñas fortalezas: todo tenía que ser guarecido a fin de evitar ataques por sorpresa. A lo largo de la guerra, el Ejército de Flandes tuvo que emplear, solo en funciones de guarnición, a más de 30.000 de sus hombres.
Ya no era cuestión de derrotar al enemigo en batallas tipo totum revolutum, ahora había que ganar cada ciudad, cada pueblo, con sus correspondientes asedios agotadores y sitios prolongados, y, si tenías éxito, antes de partir hacia la siguiente plaza tenías que dejar parte de tu ejército para proteger lo ganado. Un claro ejemplo de esta nueva guerra es el cuadro de Diego Velázquez La rendición de Breda. En 1624 un ejército de más de 30.000 hombres, bajo las órdenes del genovés Ambrosio Spínola, sitiaron la ciudad de Breda, fuertemente fortificada y defendida por una guarnición de 14.000 neerlandeses. Un sitio en toda regla, con barricadas, trincheras y fortificaciones para impedir la llegada de suministros y poder hacer frente a los intentos por romper el cerco desde el interior y desde el exterior (de hecho, los ingleses lo intentaron sin éxito). Bueno, pues este asedio duró ¡¡¡11 meses!!! Imaginad tener que repetir esta operación, al nivel que corresponda dependiendo de la plaza en cuestión, una y otra vez. Por cierto, las crónicas de la época cuentan que, en reconocimiento a la defensa heroica de Breda, se dio la orden de que los vencidos fueran respetados y tratados con dignidad, permitiendo que la guarnición saliese en formación con sus estandartes al frente.
La manifiesta incapacidad del duque para imponer el orden volvió a desencadenar un acalorado debate en el Consejo de Estado en Madrid, donde los halcones se vieron arrollados por sus antagonistas. Desde Nápoles, donde ahora ocupa el cargo de virrey, Granvela le escribía: “Todavía vamos perdiendo. Es el odio que la tierra tiene a los que agora goviernan, mayor de lo que se puede imaginar”. Poco después, en 1573, Alba era destituido y obligado a regresar a España. Haciendo caso de asesores más moderados y también detractores de las políticas del duque, el rey nombró a Luis de Requesens, de un talante mucho más diplomático. Suprimió el Tribunal de los Tumultos (Tribunal de la Sangre para los neerlandeses), instaurado por su predecesor, y ofreció amnistía a los rebeldes si deponían su actitud. La verdad es que, como carta de presentación para pacificar el territorio, es harto difícil mejorarla… pero las cosas estaban demasiado enredadas y los ánimos muy encendidos. Eso sí, desde el principio, los rebeldes fueron los que manejaron los tiempos de la propaganda, sabedores de que era un arma fundamental para granjearse el apoyo de terceros, por si no los tuvieran ya por el simple hecho de enfrentarse al Imperio, y para poder ganar un conflicto que en el campo de batalla no podía ganar. Tan fructífera fue la utilización de la propaganda por parte de los rebeldes que las actuaciones de las tropas españolas eran conocidas en toda Europa, mientras que las de los rebeldes y sus correligionarios europeos aparecían entremezcladas entre los anuncios de contactos. Como escribía en una carta Luis de Requesens al monarca…
Todo el mundo está convencido de que los rebeldes tienen razón. El rey no puede imaginar hasta qué punto la opinión pública está de su parte. Creen todo lo que ellos dicen como si fuera palabra de Evangelio.
Y más que se complicaron las cosas a partir de 1575, cuando Felipe II declaró la bancarrota. Aquí sí estalló la “Furia española”. Además del vacío de poder por la muerte de Requesens ese mismo año, situación que aprovechó Guillermo para emprender una ofensiva desde las provincias orangistas, la situación se agravó cuando los Tercios dijeron basta. Se les adeudaba el salario de dos años y con la bancarrota estaba claro que, por ahora, tampoco iban a cobrar. Protagonizaron varios motines y optaron por cobrarse la paga ellos mismos. En ausencia de gobernador, los nobles flamencos habían tomado las riendas del Consejo de Estado y, aprovechando los desórdenes y la indignación popular, declararon proscritos a los amotinados y emitieron un edicto que autorizaba a la población a matarlos y, más tarde, esa autorización se convirtió en obligación. Acorralar a un animal herido y rabioso, nunca fue una decisión muy sabia. En noviembre de 1576, un grupo de soldados españoles resistía como podía dentro de la ciudad de Amberes el asedio de la población armada con hoces y horquillas y las tropas rebeldes (valones y alemanes). Un grupo amotinado en Aalst, sin encomendarse a dios ni al diablo y guiado únicamente por lo que les pedía el cuerpo, al grito de “comeremos en el Paraíso o cenaremos en la villa de Amberes”, marcharon hacia la ciudad para romper el cerco y liberar a sus compañeros. Por cierto, tiene toda la pinta de que los guionistas de la película 300 se inspiraron en esta expresión motivadora cuando pusieron en boca del rey Leónidas la de “Espartanos, preparad el desayuno, y alimentaos bien, ¡porque esta noche cenaremos en el infierno! Y no solo consiguieron romper el cerco y llegar hasta los suyos, sino que lanzaron una contraofensiva y con apenas 3.000 hombres derrotaron a los más de 20.000 orangistas y tomaron la ciudad que, lamentablemente, pagó los platos rotos.
El llamado saqueo de Amberes marcó un antes y un después, y cuando llegó el hemanastro del rey, don Juan de Austria, se encontró con el rechazo nobiliario y un documento sobre la mesa con el plan de ruta. Hasta que arribó don Juan, los Estados Generales habían asumido el control gubernamental y, reunidos en Gante, firmaron un acuerdo de paz con las rebeldes del norte que todos respetarían siempre que fuese firmado por el nuevo gobernador y, más tarde, ratificado por el propio monarca. La Pacificación de Gante, que así se llamó a aquel documento, era un órdago de los que hay que aceptar sí o si, porque de no hacerlo daría argumentos a sus enemigos para denunciar que España seguía sedienta de sangre. En 1577, con la firma del Edicto Perpetuo por parte de don Juan y la ratificación del rey, se aceptaban las condiciones acordadas en la Pacificacion: por parte de España, amnistía general, mantenimiento de los privilegios, mayor autonomía para los Estados Generales, evacuación de los Tercios de los Países Bajos (con la correspondiente entrega de castillos y plazas) y la promesa de que no volverían, excepto en el caso de una guerra con un tercero, y una compensación económica por el daño causado durante los motines; por parte de los Países Bajos, el pago de los costes de la evacuación, disolución del ejército rebelde y reconocimiento de Felipe II como rey y don Juan como gobernador; y ambas partes renunciaban a alianzas contrarias al edicto (véase Inglaterra, Francia…). ¿Y el problema enquistado de la religión? Pues cada uno arrimó el ascua a su sardina y lo interpretó según le convino.
La herida quedó sin cerrar y, además, Guillermo, que nunca llegó a firmar el documento, lo vio como una muestra de debilidad de su gran enemigo. Este acuerdo no supuso, sin embargo, una pacificación real, pues la desconfianza entre ambas partes provocó el incumplimiento de los acuerdos. De hecho, el alejamiento de las tropas españolas fue aprovechado por los rebeldes para avanzar posiciones y Guillermo entró triunfante en Bruselas En respuesta, don Juan de Austria ordenó el regreso de los Tercios, que llegaron a finales de 1577, bajo el mando del duque de Parma, Alejandro Farnesio. Y vuelta la burra al trigo. Con un buen general al frente y los Tercios con las cuentas corrientes ya en positivo, fueron recuperando el terreno perdido hasta llegar, por enésima vez, a un callejón sin salida. Y, otra vez, aunque suene repetitivo, el de Orange solicita la ayuda de Francia, Inglaterra y los luteranos. En 1578 fallece don Juan y Felipe II nombra automáticamente a Alejandro gobernador.
A finales del XVI se presenta un nuevo panorama: ruptura total entre las provincias y un nuevo modelo bélico. Farnesio se dio cuenta de que en los Países Bajos cada vez se identificaba más la independencia con la religión, el calvinismos era la religión que había provocado la rebelión y, en consecuencia, a los católicos no les quedaba otra vía para garantizar su seguridad que la unión y la reconciliación con el rey. Y como buen diplomático que era, además de excelente militar, lo consiguió. Las provincias católicas del sur, recelosas de los excesos de los calvinistas, firmaron, sobre la base del Edicto Perpetuo, la Unión de Arras, por la que se comprometían a mantenerse leales a Felipe II y al catolicismo. La respuesta de las provincias rebeldes del norte fue inmediata, firmando la Unión de Utrech, una unión de armas de los provincias calvinistas contra el opresor, encabezada por el príncipe de Orange. De esta forma, aquella guerra de guerrillas urbana pasó a convertirse en una guerra en toda regla con único frente de batalla, la frontera entre los dos territorios. La constitución de estas dos ligas determinó la definitiva separación entre el norte protestante y el sur católico, apareciendo lo que sería un nuevo estado protestante, las Provincias Unidas. Y si las Provincias Unidas serían el germen de la actual Holanda, la Unión de Arras lo sería de, más o menos, de lo que hoy conocemos como Bélgica y Luxemburgo.